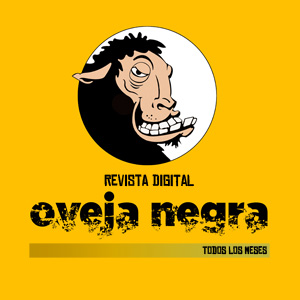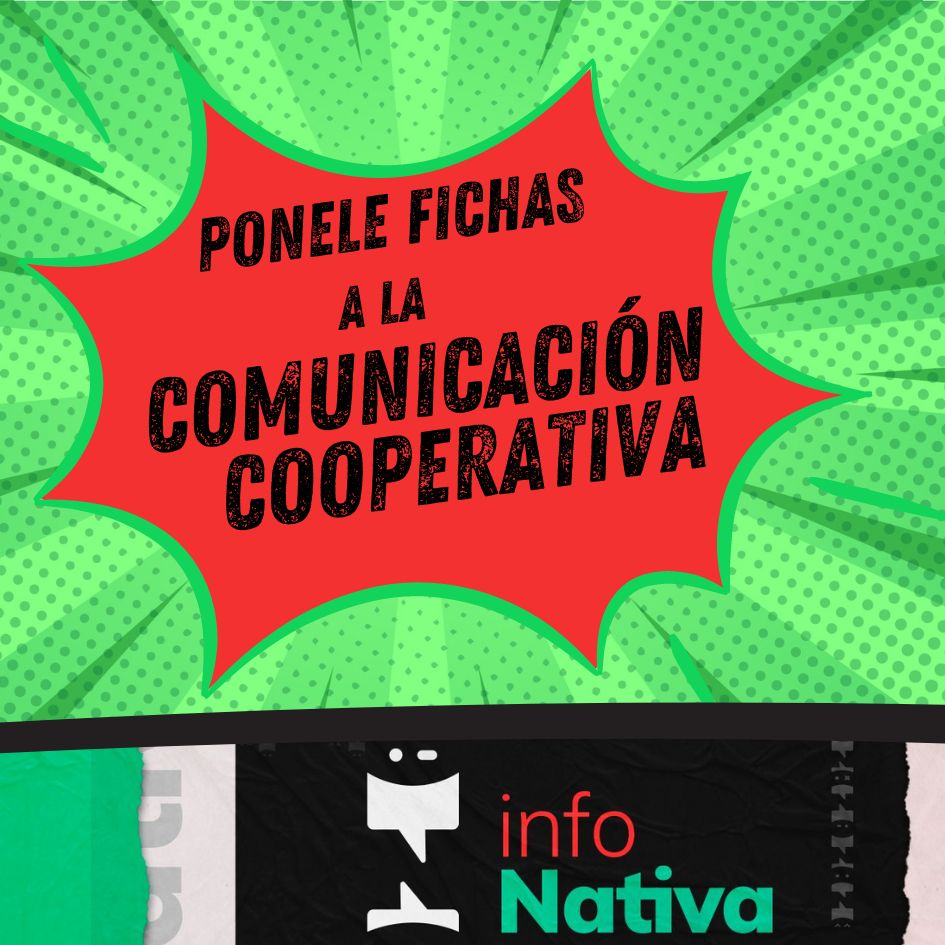EL 2020 Y UN BALANCE CON PERSPECTIVA DE GENERO
30 de diciembre de 2020
Ahora, nos toca afrontar el desafío de reclamar su cumplimiento efectivo e igualitario, encada rincón del país, contra los objetores de derechos, los pregoneros de la austeridad del presupuesto público, y un acceso a la información que aún no ha podido superar la barrera de los tabúes cómodamente instalados.

Por Nadia C. García *
Cada vez que termina un año, los medios, las redes sociales, las conversaciones familiares o amistosas, se llenan de balances en los que se trata de conjugar lo bueno y lo malo de ese período en que el planeta da una vuelta más alrededor del astro céntrico de nuestro sistema solar. Pero pocas veces el contexto ha sido tan peculiar como el que nos obliga a poner al 2020 en una balanza de aciertos y desventuras, sesgada por una incertidumbre que todavía no decide si colocar el ojo en el vaso medio lleno de la resistencia a una crisis sanitaria mundialmente apremiante, o en el cuenco vacío de un año con una economía a media máquina, agudizando los resabios de una noche neoliberal transitada durante los cuatro años previos a esta incipiente etapa.
Aquí, vamos a hacer el intento de sopesar algunas cuestiones que atraviesan a esa mitad de la población que desde que logró conquistar la participación política en los años felices del peronismo, no ha resignado esfuerzos en colocarse como un sector protagónico de la historia que se escribe a diario. Podríamos llamarlo un balance con perspectiva de género, no sin miedo a que ello atraiga una lluvia de opiniones desorientadas, capaces de concluir en la mitológica fundación de una suerte de Estado autoritario feminista, teoría en verdad incompatible con el mapa de la realidad argentina.
Los inicios de este agitado 2020 nos encontraron celebrando la recuperación de los resortes del Estado, como mecanismo para reconquistar los derechos que nos fueron arrancados en la etapa previa, e, incluso, un deseo optimista de concretar los avatares de una justicia social que no pocas veces se ha empeñado en arrebatarnos la historia. Entre esas reivindicaciones, no pasaron desapercibidos los reclamos de un feminismo que no se dejó amedrentar durante el período de gobierno macrista –al cual le realizó, por cierto, el primer paro de actividades durante su gestión-.
Corría marzo de este año cuando empezamos a ser testigos de una sucesión de decretos, inéditos para la mayoría de la población, que implicaron cambios drásticos en nuestros modos de vida. Mucho se habló de las consecuencias fácticas que acarrearon sus sucesivas sanciones (el aislamiento preventivo y obligatorio, la suspensión de actividades, la puja por su esencialidad), pero poco se referenció el antecedente indispensable, aunque mencionado en cada dictado, de la Ley N° 27.541 –“Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”-, mediante la cual, en diciembre del 2019, el congreso nacional sancionó la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”, dedicándole más de 20 artículos al sector sanitario, que, insoslayablemente, ya se hallaba en estado de emergencia antes de la aparición de los primeros contagios de COVID 19.
Y en medio de una batalla mediática que sin prisa pero sin pausa fue coronando a una multiplicidad de opinólogos como expertos sanitaristas, la realidad de nuestro aislamiento iba dibujando sus propias problemáticas. La primera que tomó visibilidad casi inmediata fue el recrudecimiento de la violencia machista, alentada por una disminución de los recursos disponibles para las mujeres y diversidades que atraviesan estas situaciones, cuyas consecuencias fatales también hizo noticia la militancia feminista: durante el primer mes de aislamiento, las denuncias por violencia de género aumentaron un 39%, y se produjeron 20 femicidios, según organismos especializados, aunque, como sabemos, de estos hechos existe siempre un sub-registro, teniendo en cuenta que son más los casos que no llegan a denunciarse –o denuncias sobre las cuales un agente público decide no labrar ningún acta-, y los homicidios cuya carátula se niega a dar cuenta de una situación emergente en materia de violencia de género. Al día de hoy, las estimaciones oscilan entre 240 y casi 300 víctimas fatales durante el 2020, calculándose un femicidio cada 32 horas.
Sería injusto decir que el gobierno nacional, y algunos gobiernos locales, se mantuvieron imperturbables frente a esta circunstancia, así como también sería ingenuo pretender que, de la noche a la mañana, un conjunto de leyes y políticas públicas ponga fin a uno de los tipos de violencia más arraigados, cultural e institucionalmente. Los femicidios, como crímenes sociales que dan cuenta de un complejo entramado social que garantiza impunidad a los agresores y culpabiliza a las víctimas, invirtiendo incluso principios jurídicos que se sostienen con extrema rigidez en otros procesos, requieren una respuesta que no esté únicamente avocada a la construcción de vías de escape de la violencia machista, sino que, por el contrario, nos impone la urgencia de empezar a desandar ese entramado desde lo más primigenio. Desde la educación en igualdad de oportunidades, y reconocimiento de desigualdades materiales-sociales, la eliminación de estereotipos como barreras culturales, y la reconfiguración del sistema judicial en uno eficiente, humano y consciente del contexto dentro del cual le toca actuar.
El fortalecimiento de la línea telefónica de atención y orientación, “la 144”, que pasó a ser considerado un servicio indispensable, con mayores recursos tecnológicos y humanos a su disposición, acompañado de un florecimiento de campañas de difusión, también fueron elementos indispensables en el sinceramiento de estos números. Porque, tanto en la violencia de género como en la lotería de contagios semanales, y muy a pesar de los expertos en contención de pandemias devenidos en comunicadores corporativos, cuando más se sondea, más casos se visibilizan. Y no por eso resulta una propuesta viable dejar de testear, a fin de poder esconder la realidad estadística debajo de la alfombra del marketing, como bien nos intentó acostumbrar la anterior gestión de gobierno.
La “respuesta correcta” como fórmula para resolver los grandes problemas sociales, no es un cálculo aritmético que arroja un resultado inequívoco sobre la convulsión social que hizo carne la militancia –feminista, en este caso-. Quizás, se asemeje más a una búsqueda incansable que arroje en el camino algunas respuestas concretas, imperiosas, que permitan clarificar el horizonte. En ese sendero estamos.
Una sensación similar se percibe en relación al mundo del trabajo, en el cual no bastaron las intenciones plasmadas en decretos, tendientes a funcionar como recordatorios de los derechos laborales ya vigentes en la Argentina, para controlar la viveza empresarial de mantener, o incluso aumentar, los márgenes de ganancias a costa de la canasta básica de la masa trabajadora. Circunstancia que, como no nos cansamos de memorar, tiene un peso mucho mayor sobre las espaldas de los sectores históricamente postergados, como lo es el de mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+.
De hecho, el Documento de Trabajo N° 2 del CEP XXI - Centro de Estudios para la Producción del Ministerio Productivo de la Nación, arrojó alarmantes resultados en relación a las asimetrías económicas entre “varones y mujeres”, tal el recorte que surge de dicho documento, y propone una serie de interrogantes en torno a la problemática de la “brecha salarial de género” que constituyen debates indispensables desde la organización del Estado, si la voluntad es eliminar las desigualdades de ingresos entre géneros. Debates que no pueden saldarse con consignas simplificadoras como “igual salario por igual tarea”, en vistas de que la realidad local se encuentra atravesada por un sinfín de complejidades que anulan cualquier formulación teórica elaborada en otro país donde, por ejemplo, la organización de las, los y les trabajadores no constituya un actor fundamental en la puja redistributiva de la producción. Las particularidades regionales de la Argentina requieren análisis autóctonos, que puedan dar cuenta de las problemáticas propias de un país en el que la justicia social es un horizonte ordenado alrededor del trabajo, pero no para dar lugar a un sistema que legitime explotaciones de miseria, sino como mecanismo democratizador del derecho a una vida digna, con posibilidades reales de alcanzar el tan anhelado ascenso social.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio cuenta de una disparidad persistente en la tasa de desocupación, que asciende a un 13,1% en mujeres, mientras que se mantiene promediando el 10,6% entre los varones. Como contracara, solamente el 43,3% de la población ocupada corresponde al sector femenino, contra el 56,7% de hombres. Más de diez puntos porcentuales de diferencia.
Por ello, el dictado de medidas de intervención directa que promuevan la eliminación de (todas) estas inequidades es una respuesta imprescindible por parte del Estado, cuya praxis no debe ser permeable a críticas eminentemente liberales y defensoras de la libertad jurídica del sector privado, como las que llovieron sobre la resolución de la Inspección General de Justicia que impulsó una configuración paritaria en órganos de dirección de sociedades civiles y comerciales (Resolución General 34/2020). Y como ésta, necesitamos muchas más medidas activas para empezar a combatir los problemas que aquejan a la población, azotando con mayor crudeza a mujeres y las llamadas “diversidades”.
En este último sentido, el Decreto 721/2020, que impone un cupo de contratación mínima de personas transgénero, travestis y transexuales en el sector público nacional, fue también una bocanada de aire que nos permitió inhalar esperanzas de un presente que se esmera en reducir las injusticias, en pos de construir un futuro de dignidad y felicidad para todo el pueblo argentino. Además, esperamos que su implementación efectiva siente las bases para discutir otros proyectos que fueron girando a lo largo de este 2020, como la consumación de un cupo laboral travesti-trans en el sector privado, en empresas que contraten con el Estado, y administraciones provinciales y municipales –muchas de las cuales ya han sancionado sus propias normativas al respecto-. Y, por supuesto, esta circunstancia nos mete de lleno en la oportunidad de discutir las condiciones de vida digna de uno de los sectores más postergados.
Porque la militancia tiene siempre puesta la mirada en la construcción de futuro, no como la garantía individual de perpetuar u obtener posicionamientos beneficiosos a título personal, sino como un porvenir colectivo en plena obra de construcción. Durante todo este año, el período más extravagante en la vida de numerosas generaciones, nos trataron de imponer como norte una puerta de salida que nos llevaría a un edén de solidaridad, como una suerte de trampolín causalista a la post-pandemia. Mucho se ha hablado de nuevos supuestos parámetros de normalidad, provistos de innovadores valores éticos, cuyas bases se esfumaron tan velozmente como se diluyó el mensaje de unidad que publicaron, con una idéntica portada, los medios de comunicación al inicio de esta pandemia. ¡Hasta parecía que, esta vez, no iban a jugar con la salud y la vida del pueblo, poniendo por delante sus propios intereses corporativos! Sin embargo, la capitulación de este año nos ha demostrado una realidad muy distinta, donde la salida es tan progresiva como el retorno de la mayoría de las actividades, y donde los poderosos no son tan solidarios como inicialmente proponían en sus discursos, antes de plantear una rebelión fiscal con tal de no ceder una limosna de sus fortunas a través de un aporte extraordinario y por única vez.
La preponderancia del rol del Estado como garante de condiciones dignas de vida y desarrollo, y como interventor activo a la hora de erradicar desigualdades sistémicas, es un debate aún pendiente, una discusión que seguimos dando incansablemente día a día. Y de este año tan peculiar nos llevamos numerosos disparadores, entre aciertos y errores en la construcción de los destinos de un país que hace poco más de un año le puso un alto al neoliberalismo que aún aguarda, agazapado entre las sombras de su propio poder, la oportunidad de volver a saquearnos el futuro.
El último mes de este año nos trajo, además, una muestra sólida de la política entendida como un compromiso férreo, dispuesto a comprender que las necesidades no siempre se adecuan al calendario parlamentario, proponiendo la discusión de la legalización del aborto seguro y gratuito que terminó de aprobarse la madrugada del 30 de diciembre, en la Cámara de Senadores. Un derecho que es imposible de escindir de la militancia tenaz que, durante muchos más años de los que aquí podemos referir, enarboló el derecho a decidir, a contar con información disponible, a concretar un plan de vida, a acceder al sistema de salud, principalmente, y que en los últimos años colmó las calles de todo el país de verdes retazos de rebeldía.
Pero la puesta en agenda de estos legítimos reclamos no puede considerarse agotada con la mera sanción de esta ley, sino que, por el contrario, nos presenta nuevos desafíos, en pos de achicar esa brecha entre quienes acceden a un sistema de salud con estándares dignos, y quienes deben prender una vela a cada santo para encontrar pastillas anticonceptivas en la salita de su barrio. Ahora, nos toca afrontar el desafío de reclamar su cumplimiento efectivo e igualitario, encada rincón del país, contra los objetores de derechos, los pregoneros de la austeridad del presupuesto público, y un acceso a la información que aún no ha podido superar la barrera de los tabúes cómodamente instalados. Y así lo haremos, con la convicción de que cuando una lucha como esta se vuelve una política de Estado, la esperanza vuelve a ser el horizonte que nos renueva las ganas de seguir proponiendo sueños, con la firme convicción de que militar es un verbo que, siempre, vale la pena, pero por, sobre todo, vale la alegría.
* CP Descamisados – Frente de Igualdad de Género y Diversidad