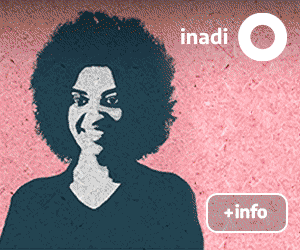Cada día, una menos
10 de agosto de 2017

Los femicidas no operan en las sombras. Se mueven a la luz de una comunidad que avala el acoso callejero, son apañados por comunicadores que centran sus informativos en la víctima, y en los detalles de su vida privada, en el morbo sanguinario de la muerte, o en las palabras de una familia desesperada por encontrar a la mujer desaparecida. Los femicidas escapan todos los días de un poder judicial que se niega a llamar a las cosas por su nombre.
Por Nadia García
Al mes de mayo de este año, informes de entidades no gubernamentales sin fines de lucro, arrojaron la alarmante cifra de 133 femicidios ocurridos en la Argentina. Paralelamente, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que funciona bajo la órbita de la Oficina de la Mujer y de la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, elevó esta cifra a 254 mujeres, ocurridos entre el primero de enero y la primer semana de junio. Vidas arrebatadas por manos de varones que creyeron ser los dueños legítimos de sus cuerpos, de sus deseos, de sus más profundos sentimientos, y de su destino. Del destino de una, de varias, de todas nosotras. La cifra crece todos los días, a pesar de que muchos de estos hechos no llegan al conocimiento de la justicia o llegan con otras tipificaciones legales que los colocan al margen del registro de víctimas del patriarcado. Ante nuestros ojos, parecen solo nombres, fotografías de niñas, jóvenes y adultas que llenan las redes de búsqueda por días, semanas quizás, hasta convertirse en los rostros de una muerte irremediable. Se convierten en un nombre que hay que nombrar, para cumplir con la primicia, o para fortalecer un debate que, en la voz oficial del periodismo contemporáneo, no llegará nunca a buen puerto. No podrá evitar el femicidio de Anahí, ni los titulares sobre su supuesta obsesión con un hombre, ni podrá impedir que Nadia Rojas desaparezca dos veces, la segunda de ellas, de un refugio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde reclamaba el amparo de las autoridades siendo su testimonio clave en la investigación sobre una red de trata. Tiene 14 años, no se llevó el DNI, y estaría embarazada. Aun así, las voces mediáticas sostienen, contra toda lógica posible, que se escapó, por sus propios medios y su voluntad.
El mes de abril de 2017 nos arrebató, en promedio, la vida de una mujer por día. Belén, Claudia, Silvia, Lucía, Florencia, Silvina y Ornella, no murieron, ni fueron “encontraron muertas”, como destacan la mayoría de los titulares y zócalos de los multimedios que, independientemente de sus intereses económicos o su línea editorial, reproducen una misma hegemonía cultural: la del patriarcado. A ellas las asesinaron, las golpearon, las abusaron, las desaparecieron, descartaron sus restos en un intento de ocultar un delito que excede lo meramente criminal, para llevar al extremo más fatal la enorme complejidad que nos atraviesa como sociedad. Los femicidios son crímenes sociales.
La naturalización de este tipo de violencia hace que, en el mejor de los escenarios, nos pongamos a pensar en herramientas para mitigar sus fatales consecuencias, pero rara vez direcciona los esfuerzos gubernamentales en evitarla.
Los femicidas no operan en las sombras. Se mueven a la luz de una comunidad que avala el acoso callejero, son apañados por comunicadores que centran sus informativos en la víctima, y en los detalles de su vida privada, en el morbo sanguinario de la muerte, o en las palabras de una familia desesperada por encontrar a la mujer desaparecida. Los femicidas escapan todos los días de un poder judicial que se niega a llamar a las cosas por su nombre, que tiende a hablar de “averiguación de paradero” para no meterse con las redes de trata, que no caratula como “violencia de género” a los femicidas de sus parejas, y sospecha un suicidio, como alternativa posible a la violencia machista.
M. Estela, Karina, M. Adela, Gabriela, Noemí, Cielo y Paulina, también son testimonios de un presupuesto cada vez más ajustado, hipotéticamente destinado a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, pero que en realidad solo se termina invirtiendo en la construcción de refugios. En vías de escape de la violencia femicida, pero jamás en educación, en igualdad, en oportunidades ni en empoderamiento. La naturalización de este tipo de violencia hace que, en el mejor de los escenarios, nos pongamos a pensar en herramientas para mitigar sus fatales consecuencias, pero rara vez direcciona los esfuerzos gubernamentales en evitarla.
Las vidas de Cristina, M. Esther, Tamara, Alejandra, Marina, Malvina, Silvia, Carmen, Tamara, Mayra y Analía dejaron el recuerdo de la ineficiencia policial a la hora de revelar la realidad detrás de un crimen consumado. Araceli engrosa esta aberrante realidad que debilita las posibilidades de llevar una investigación a buen puerto. Sus restos fueron encontrados en la vivienda del principal sospechoso, que había declarado 3 veces en la causa, para luego profugarse. Siendo la última persona en verla con vida, su morada había sido allanada al principio del proceso. Pero su cuerpo recién fue hallado 27 días más tarde, después de que los funcionarios a cargo de la investigación decidieran activar la búsqueda como respuesta a la intensa movilización que encabezó la familia de la víctima.
Así, la conmoción colectiva traducida en acciones concretas, termina siendo una pieza que trata de completar el rompecabezas inconcluso de las instituciones de seguridad, ante la ineficiencia de un procedimiento que termina, en la mayoría de los casos, encontrando cuerpos sin vida. Las autoridades políticas que están llamadas a abordar este problema en la Argentina no parecen querer dar cuenta de esta realidad, toda vez que la Ministra de Seguridad habló de una “sensación de impunidad” exacerbada por el entonces reciente femicidio de Micaela García, otro nombre que se suma a la lista de un oscuro abril. En otras palabras, con protocolar disimulo, la actual funcionaria Patricia Bullrich no hizo otra cosa que desatender un reclamo por el que alzan las voces miles y miles de argentinas.
Parece ser que lejos estamos de pensar una reforma de los procedimientos que siguen a una denuncia de un posible caso de violencia de género, o la desaparición ya acaecida de una mujer, casos en los que las agencias primarias debieran jugar un papel importantísimo a la hora de prevenir los peores desenlaces. En un escenario en el que las denuncias sobre los distintos tipos de violencia que padecemos son minimizadas, las denuncias terminan siendo invisibilizadas, no resueltas a tiempo o equiparadas a la comisión de delitos de índole completamente distinta, ignorando las especificidades que hacen de los crímenes sexuales, por ejemplo, una categoría en sí misma. Se crea así la falsa idea de que la impunidad de los agresores responde a una idiosincrasia de defensa de su persona, más que a una falta absoluta de perspectiva de género a la hora de receptar, investigar, tomar medidas preventivas y resolver los casos que ingresan al circuito penal. Por su parte, las viejas recetas de endurecer las penas en las causas que los jueces creen ya tener resueltas, ayudan a soslayar una discusión más profunda y precisa sobre los orígenes de la violencia machista y los efectivos mecanismos para arrancarla de raíz.
Decir que el Estado es responsable es mucho más que una consigna: es una compleja realidad en la cual numerosos sectores de la comunidad hacen su aporte para mantener inamovibles los cimientos de un sistema que nos asesina a razón de una por día.
No está en discusión el carácter eminentemente patriarcal de un poder judicial copado jerárquicamente por varones, mayoritariamente por eminencias de la “vieja escuela”, y que alza pronunciamientos arcaicos de los que Higui, Belén, Milagro Sala, las denunciantes ignoradas, y todas las que alguna vez transitamos los pasillos de la mal llamada “violencia familiar” podemos dar cuenta. Pero, evidentemente, es imprescindible un análisis más profundo que nos permita desenmascarar los mecanismos de la impunidad machista con la que se maneja el sistema, sin caer en el reduccionismo falaz de creer que el único peligro que atenta contra nuestra integridad es el violador suelto. Es menester incorporar una visión integral que permita dar cuenta de todo lo que antecede a la comisión de un delito de esta clase, y que permite tanto su perpetración constante y silenciosa, como los desenlaces más fatales.
La indiferencia institucional y la lentitud exacerbada de los procedimientos agravan el daño causado a las víctimas de una sociedad en la que predomina la impunidad de la violencia machista. Un mundo en el que abusar, asesinar y descuartizar a una mujer es más fácil que encontrar su cuerpo, y un millón de veces más posible que prevenir una agresión latente.
Decir que el Estado es responsable es mucho más que una consigna: es una compleja realidad en la cual numerosos sectores de la comunidad hacen su aporte para mantener inamovibles los cimientos de un sistema que nos asesina a razón de una por día. Es comprender que esa problemática a la cual el gobierno no da respuesta mediante políticas públicas, es la misma que los grandes medios de comunicación silencian, y que las empresas transforman en una campaña de marketing. Una ecuación que no nos enseñan a resolver en la escuela ni a teorizar en las universidades. Pero es también una realidad que las mujeres estamos dispuestas a transformar con un grito de revolución, construyendo un ejemplo de unidad que derrumbe las estructuras de un sistema femicida.